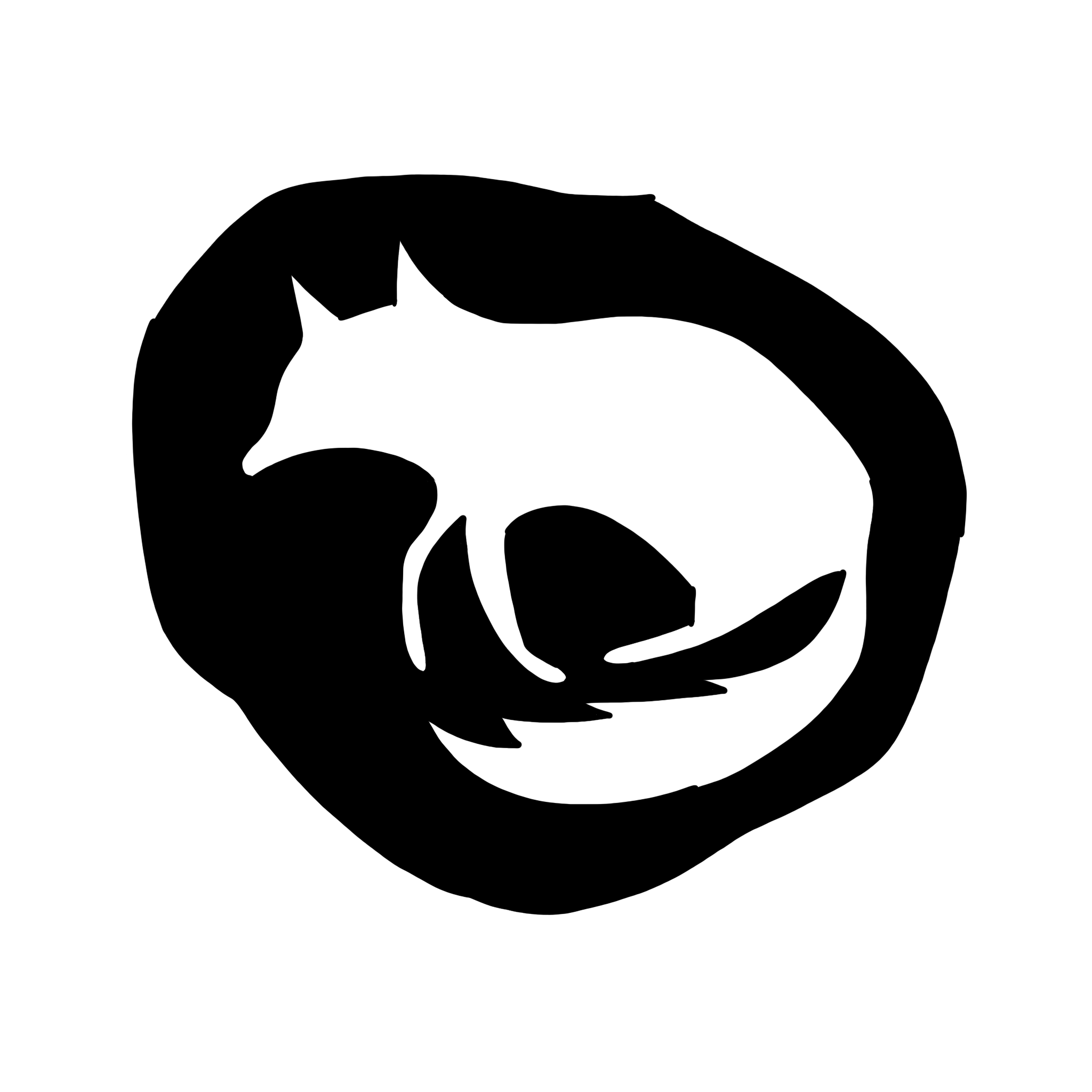La noche que llovieron bombas sobre L’Infiestu, Cristobal agarró el pico y no volvió a salir de casa. A la mañana siguiente, reventó las baldosas hidráulicas de la cocina, que su padre había mandado traer de Barcelona, y empezó a cavar.
En un principio, vertió las maniegas de tierra en la bañera de hierro fundido, mientras la Legión Cóndor descargaba sobre Cangues d’Onís, Ribeseya y Xixón, pero pronto se le quedó pequeña. Entonces, cuando las fuerzas franquistas entraron en L’Infiestu, amontonó la tierra en el propio suelo del baño, en el salón, en el estudio y en las numerosas habitaciones que hacía años que no se usaban. El día que la radio anunció la caída del Frente del Norte, no quedaba otro rincón donde arrojar las maniegas y las derramó sobre la colcha de plumas de ganso que había regateado en Uviéu. Así durmió esa noche y las que siguieron; sobre la tierra; entre la tierra; y bajo la tierra y la mirada de las máscaras de vejigantes que su abuelo había comprado en Puerto Rico.
Represaliaron a Hortensia, embarazada de seis meses, pero no vio el suceso pese a que el hoyo aún le llegaba a la altura de la cintura. Tampoco escuchó el camión que regresó sin Alfredo, Laureano y Paciente, a los que pasearon la madrugada que necesitó bajar al pozo por primera vez con una escalera. Y, la noche que los fugaos entraron en la casa de indianos, había llegado al punto de no retorno. Ya no podía salir de la sima que había cavado, aunque el allanamiento no le importunó. No encontrarían otra cosa que tierra.
Cavó hasta que alcanzó la antigua galería de una mina y el suelo se quebró bajos sus pies. Aturdido, tardó unos minutos en acostumbrarse a la escasa luz que se filtraba por el pozo y que iluminaba las dos hileras de hombres que tenía enfrente: una con los que empujaban los vagones cargados y otra con los que regresaban a por más trabajo.
Sintió una gran repulsión nada más ver a los hombres, desde luego —los cuerpos mugrientos, las miradas estúpidas, las ropas andrajosas—, y quiso huir de allí cuanto antes. Pensó que la salida estaría en la dirección de los que empujaban, pero quería pasar desapercibido y forcejeó por el control de un vagón. Una patada le bastó para deshacerse del desgraciado operario y ganarse el derecho a empujar.
Lo hizo a tientas, durante lo que creyó que fueron horas, hasta que una tímida luz asomó en el fondo de la galería. Y quiso acelerar el paso, aunque el infeliz que tenía delante era inmune a los improperios con los que lo amenazaba y lo obligó a mantener el ritmo de la fila a regañadientes. Finalmente, la luz iluminó la caverna en la que terminaba la galería.
En el centro, donde concluían las vías de los vagones, se alzaba una estatua de bronce de más de cinco metros de altura. Su cuerpo humano estaba enterrado hasta el vientre, en el que se abría la boca de un horno de fuego, y tenía los brazos alzados a media altura con las palmas extendidas hacia el frente. La cabeza, sin embargo, era la de un imponente becerro que portaba una lujosa corona. Se trataba de una representación de Moloch, la antigua divinidad cananea.
Los hombres que tenía delante arrojaron los vagones en el fuego y los que tenía detrás, ahora, lo insultaban a él para que no se demorara. Y mantuvo el ritmo, una vez más, pero el calor que proyectaba el horno lo abrasaba a cada paso y metió la cabeza en el vagón para soportarlo. Entonces, contempló la carga que había ignorado hasta el momento. Al igual que el resto de la columna, empujaba cadáveres —retorcidos, amontonados, entrelazados—. Las víctimas inocentes de todas y cada una de las guerras.
Cuando le llegó el turno, arrojó el vagón en el horno y regresó por donde había entrado con cierto alivio. Al principio, empujado por la necesidad de huir del horror y el calor, pero pronto se dejó llevar por la inercia de la fila y se olvidó de los cadáveres.
Algunas veces, se abría otro pozo en la galería y caían nuevos hombres que despreciaba al instante —los cuerpos esbeltos, las miradas engreídas, las ropas elegantes—. Los escupía desde la distancia o los golpeaba si se acercaban a su vagón. Y, cuando dejó de tener fuerzas para defender su derecho a empujar, se rió de la suerte de los miserables que lo hacían por primera vez.
Sin saberlo, Cristobal había cavado hasta alcanzar el infierno de los equidistantes.