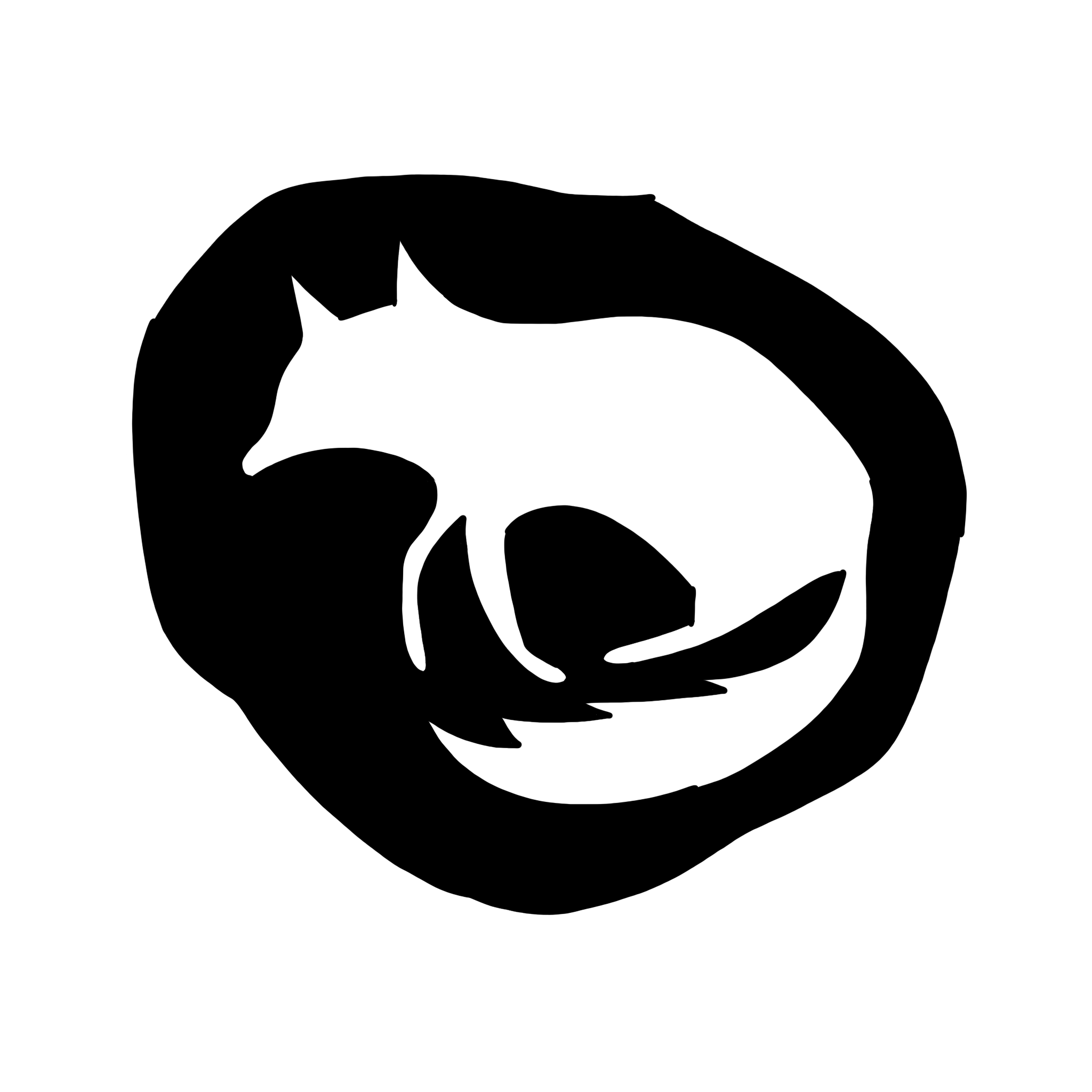Todo el mundo recuerda la primera sombra que vio, de hecho, no se habló de otra cosa durante los primeros meses tras reconocerse el acontecimiento. Salvo contadas excepciones, decidimos guardar silencio hasta que llegó la confirmación desde la Organización Mundial de la Salud, pero el anuncio liberó una necesidad de hablar tan grande que rozaba la ansiedad. Mientras los expertos compartían lo poco que se sabía del fenómeno, nosotros los ignorábamos porque solo queríamos hablar de nuestra experiencia.
Vi mi primera sombra en una situación anodina, como le ocurrió a la gran mayoría. Encendí la luz de la cocina para preparar el primer café del día y allí estaba, sentada en una silla. Gesticulaba con una mano, como si hablara con alguien, aunque no había ninguna otra sombra y, por supuesto, tampoco emitía ningún sonido. Recuerdo que no sentí miedo, como también le ocurrió a la gran mayoría. Contemplé la escena con extrañeza hasta que la sombra desapareció y la perplejidad posterior duró el tiempo que tardó el café en hacerse. La vida continuaba.
Sombra fue el nombre que perduró, aunque hubo otros. Espíritu, aparición, presencia. El primer artículo científico que se publicó sobre el fenómeno las llamó residuos —de un universo paralelo, quizás contemporáneo al nuestro—, pero la cotidianeidad del acontecimiento se impuso a las connotaciones y resistencias, que no fueron pocas. Todos proyectamos una sombra cuando recibimos luz y esta nos acompaña sin que la cuestionemos. Con el tiempo, también dimos por hechas esas nuevas sombras e incluso nos aburrieron las anécdotas sobre la primera vez que las descubrimos.
Las veía, aisladas o en grupo, con la frecuencia que se dictaminó habitual; cada dos o tres días. Abstraídas en la parada del autobús, desorientadas en el pasillo del supermercado, aburridas en el único asiento libre del Centro de Salud. Al principio, recuerdo que buscaba alguna reacción en la mirada de los demás, pero el fenómeno no era compartido y cada uno veía sus propias sombras. De eso nos dimos cuenta mucho antes de que lo confirmaran los expertos. Aún así, sabía el momento en el que mi madre las veía porque hablaba con ellas. Al menos reconocía que nunca le contestaban.
Durante mucho tiempo, se creyó que el primero en verlas fue un silvicultor del departamento de Antioquia, en Colombia, pero la notoriedad enturbió su testimonio. Aportaba nuevos datos en cada entrevista y dejaron de tomarlo en serio cuando aseguró que conversaba con ellas desde hacía años. Y no fuimos conscientes de que solo veíamos «personas» hasta que entrevistaron a una mujer que creía ver la sombra de su perro recientemente fallecido. El emotivo testimonio también se desechó, aunque reavivó el entusiasmo al abrir nuevas preguntas. ¿Los animales veían sombras humanas, de su especie o ninguna en absoluto? Cada ladrido o bufido al vacío planteaba una incógnita.
Hubo accidentes y algunas amistades, aquellas que disponían de tiempo y recursos, ingresaron en las numerosas sectas que se reproducían por esporas. Yo empezaba a enfadarme sin motivo, como tantos otros, y cambiaba de acera si veía alguna por la calle, salía de casa sin desayunar si me esperaban en la cocina o discutía con mi madre si las mencionaba. Culpaba a las sombras por mi vida de ciénaga. La ciencia no encontró respuestas y la financiación solo sirvió para justificar el puesto de unos pocos mientras el resto recibía migajas y sostenía el trabajo. Las sombras no solo eran traslúcidas e irreconocibles, también eludían cualquier tipo de medición. Existían solo en la percepción de los receptores, así que la investigación se centró en estos. Y tras años de estudios y estadísticas, la única constante que se aceptó como válida fue la frecuencia. El resto permaneció en el misterio y la hipótesis.
Recuerdo el momento exacto en el que perdí definitivamente el interés. Regresaba a casa tras el turno de noche y las calles aún estaban vacías, pero, al cruzar una intersección, me tropecé con la mayor concentración de sombras que había visto hasta el momento. Caminaban con lentitud, algunas alzando los puños, y comprendí que se trataba de una manifestación. Vinieran de donde vinieran, su mundo no era muy diferente al nuestro.
Las entrevistas dejaron de programarse, los fondos para la investigación se agotaron y aquellos que creían ver a sus muertos se reunieron con ellos de una u otra manera. Cada hipótesis lanzada al aire era tan válida como cualquier otra especulación y la economía de la atención terminó por devorar las sombras que proyectaba la luz en nuestro imaginario.
Ya no hablamos de ellas. Quizás hemos dejado de verlas.