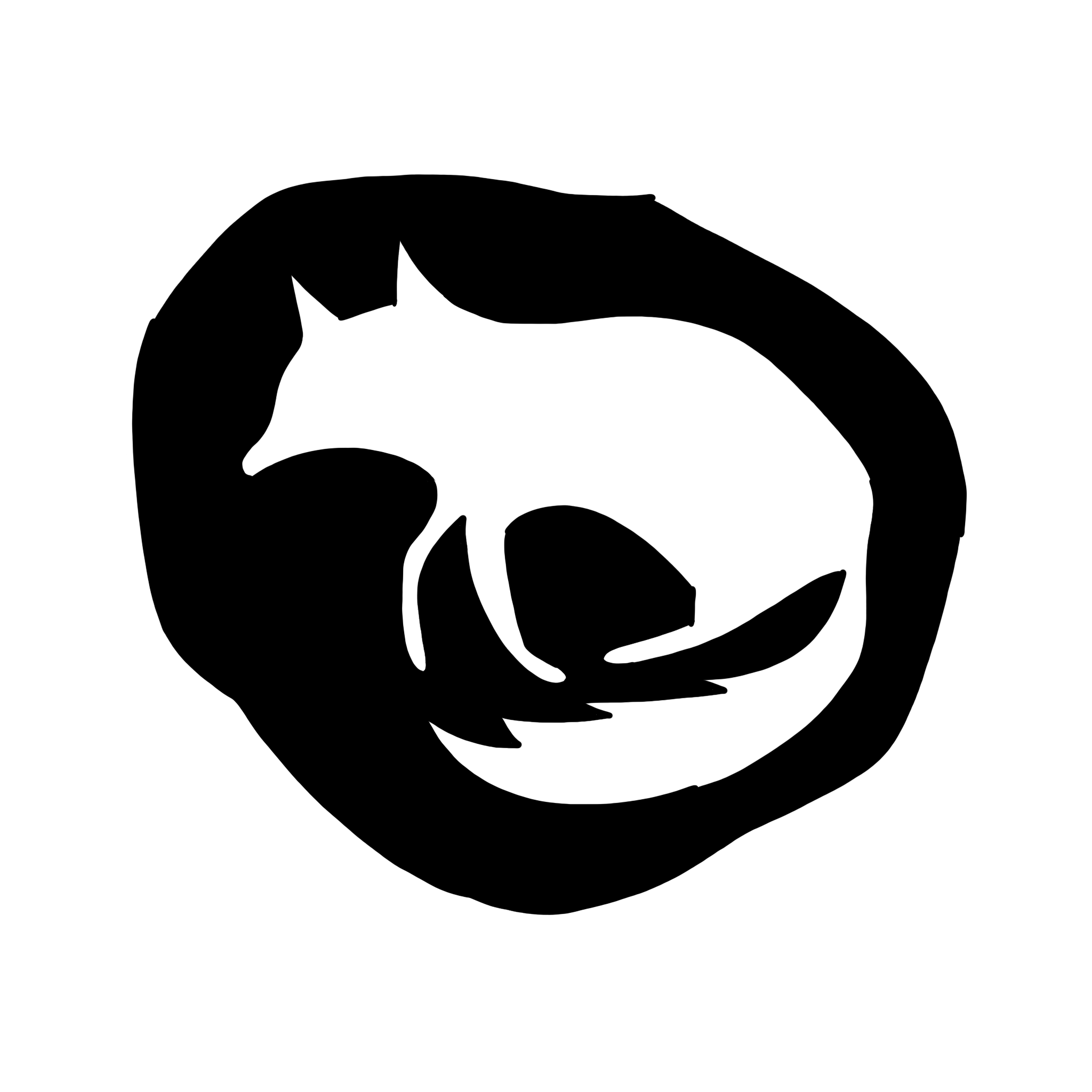Todos los días, lo primero que hace Deva nada más despertarse, es anotar los sueños que ha tenido si los recuerda. Para ello cuenta con una libreta reciclada y los escribe en el escritorio que estrena ese año. Lo hace con un lapicero que le regaló su madre las navidades pasadas y aún le da vueltas al tapón, completamente maravillada, para que asome y desaparezca la punta.
Hay días en los que la hoja de la libreta se le queda pequeña y, cuando empieza a darse cuenta, reduce el tamaño de la letra todo lo que puede. «Un sueño por hoja», se recuerda a sí misma, y no le importa que su padre le señale esa letra de hormiguita. Otros días, en cambio, después de darle vueltas al tapón hasta quedarse satisfecha, apoya la punta sobre el papel y nada ocurre. El sueño ha desaparecido.
Con lo aplicada que es, quizás pensemos que en esos días siente frustración. Al contrario, cuando nada ocurre, Deva sonríe y guarda el lapicero en el estuche. Si sus padres aún no se han levantado, corre a la cocina y prepara el desayuno. Los platos, tazones y cubiertos sobre la mesa, la caja de galletas frente a su silla y las tostadas en la tostadora. Lo hace todo excepto usar los fuegos, aunque carga la cafetera y recoge los restos con la mano para que sus padres no sean conscientes de lo mucho que le cuesta hacerlo. Está contenta porque sabe qué pasa con los sueños que no se recuerdan.
El último domingo de cada mes es el día. Tras el desayuno, Deva mete la libreta en la mochila, se calza las katiuskas si ha llovido y acompaña a su padre de ruta. Dejan el coche junto al albergue de Fayacaba, donde una pista hormigonada los guía hasta la Campa Gües y, a partir de ahí, esta se transforma en camino y senda que desaparece al atravesar las camperas y collados. El entusiasmo a veces hacer correr a Deva sin motivo, aunque su padre es punto de referencia y siempre tiene preparada la cantimplora para saciarla de agua. Él también compartía el mismo ritual con su madre, cuando era pequeño, y avanza sin vacilar. Conoce tan bien el camino que siente la presencia del tejo del Pozu Funeres antes de verlo.
Deva aún no sabe que los huesos del padre de su abuela se encuentran en el fondo de la sima junto al resto. De poco importó que no tuviera afiliación política conocida. Tampoco sabe que los fascistas regresaron con dinamita y gasolina, a los pocos días, para silenciar los lamentos de los que aún seguían con vida. Lo que sí sabe es que Curuxa, la Anciana Lechuza, siembra los sueños cada ocaso y los cosecha al alba. Así alimenta a los muertos con nuevas historias, pero hay noches que a Curuxa no le da la vida o se le olvida recogerlos. Por eso, cuando Deva llega al Pozu Funeres, abre su libreta y lee.
Su padre le ha enseñado que la muerte no es solo duelo y memoria; también es vínculo y cuidado. Y que si llora mientras ella lee es por aquellos sueños que no sobrevivieron a la mordaza.